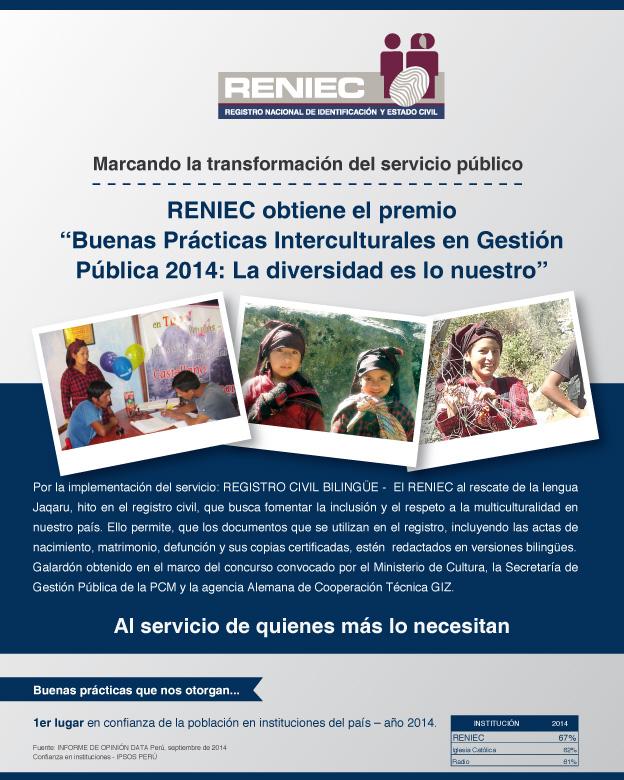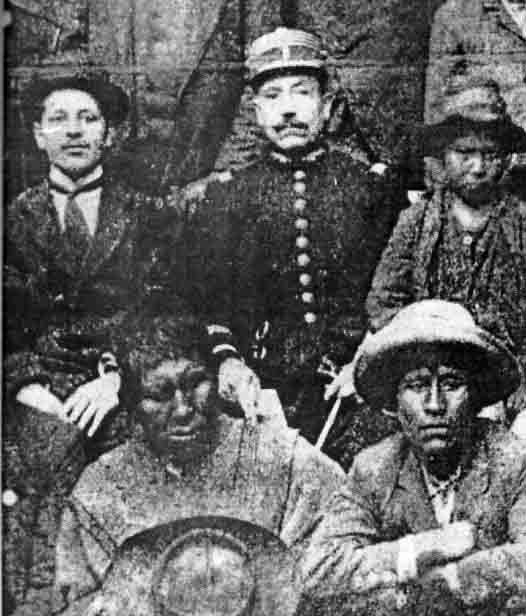Rafael Uzcátegui
Si
uno es de otro lado y llega a Maracaibo, rápidamente se da cuenta que
hay, para decirlo sin herir susceptibilidades, algo mal con los wayúus.
Una situación que, terminología de derechos humanos, se calificaría como
discriminación. Después de las tres de la tarde usted no consigue
ningún transporte, desde el terminal de buses de la ciudad, que lo lleve
a la Guajira, la tierra donde se concentra el que es, y de lejos, el
mayor pueblo indígena de Venezuela. Después de esa hora, para cruzar el
río Limón, debe ir hasta un sitio llamado “bomba Caribe”, conocido como
“el terminal Guajiro”, en uno de los extremos de la capital zuliana,
para tomar un transporte en un terreno baldío y rodeado de aguas negras,
desprovisto de cualquier servicio. Con suerte, abordará una “perrera”,
camionetas pickup con tablones en la parte de atrás, para estar en dos
horas en Paraguaipoa. Esto era antes. Desde diciembre del año 2010, tras
la creación de un distrito militar en el municipio, el viaje dura,
debido a la cantidad de alcabalas por el camino, el doble. Las
organizaciones indígenas de la zona han venido pidiendo la derogación de
lo que califican como “militarización” de su territorio y
“criminalización” del pueblo wayúu. Y es que el operativo bautizado como
“Operación bachaqueo”, de combate al contrabando de extracción, es
realizado por los uniformados verde-oliva.
José
David González, coordinador del Comité de Derechos Humanos de la
Guajira, una iniciativa con 15 años de trabajo, nos explica: “Desde
el 2010 el presidente Hugo Chávez decretó la Guajira como distrito
militar número 01. A raíz de eso empezó una serie de problemas de la
Fuerza Armada con el pueblo wayuu, porque estamos en una zona fronteriza
y estratégica para Venezuela. El decreto no fue consultado con las
comunidades indígenas, fue una decisión unilateral por parte del
presidente”. González enumera los casos que llevan registrados,
muertos, heridos, torturados y desaparecidos, y uno se sorprende por la
invisibilidad de una realidad que, en cualquier otro país, sería
escandalosa.
Nos
encontramos en la sede de Fe y Alegría de Paraguaipoa ante una docena
de activistas indígenas wayúus. Todos, al igual que González, están
inscritos en el PSUV. La gravedad de las denuncias que hacen, sin
embargo, hiciera que algún oyente desprevenido los ubicara en el otro
extremo del espectro político. Fermín Montiel, registrador municipal y
vocero de la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Zulia
(ORPIZ) nos dice: “-la militarización” ha golpeado bastante, tanto
que nuestros hijos han pensado que hay la necesidad de mudarse, porque
en la Guajira no se puede vivir. ¿Qué ha pasado?, que con más controles
por parte de los militares se retroalimenta el contrabando, porque el
contrabando está más intacto que nunca”.
Bachaqueo de corbata y uniforme
Un
extraño consenso de los medios de comunicación regionales de ambos
lados responsabiliza a los indígenas de la situación de
desabastecimiento de alimentos y los controles para el consumo de
gasolina. De Paraguaipoa a Paraguachón, un trayecto de 15 minutos, uno
observa a niños vendiendo envases de gasolina a 800 bs como quien ofrece
pañuelos kleenex. No obstante el ex rector de la UCV, Luis
Fuenmayor, apeló a la calculadora para argumentar que los llamados
bachaqueros eran otros. En un texto recordó que voceros oficiales
estimaron que el contrabando de extracción de combustible, a través de
la frontera con Colombia, alcanzaba 100 mil barriles diarios, que
representaban 16 millones de litros. Ni “pimpineros” ni envases
escondidos en automóviles pudieran movilizar dicho volumen, sino 800
gandolas de 20 mil litros de capacidad cada una para poder transportarla
por tierra. Todos con quienes conversamos señalaban la participación
activa de las fuerzas armadas en el negocio. Incluso, describen montajes
en los operativos realizados. Sailyn Fernández, periodista comunitaria
de Fe y Alegría relata: “Es un show. Se hizo una transmisión por
televisión y se dijo una cantidad de carros que habían decomisado.
Incluso un familiar le pidieron el favor que tenía que quedarse ahí para
que le tomaran fotos como si fuera una persona que lo habían agarrado
con camiones y pipas cargadas”.
La doble discriminación hacia las mujeres wayúu
Viajamos
en la perrera al atardecer, bajo una tormenta eléctrica que nos sugiere
que el relámpago de Catatumbo ha perdido su brújula y huye de tierras
“alijunas”. En cada alcabala los soldados nos hacen bajar, pero a
nosotros, con pinta de universitarios, apenas si nos hacen caso. La
atención es hacia los indígenas, a quienes les revuelven sus cosas con
desdén. Antes de partir, por transportar dos sacos de cemento, el
conductor entrega con un disimulo sin práctica, un rollito de billetes a
los funcionarios. “Cada saco de cemento lo venden a 80 bs en Maracaibo, ya con sobreprecio” –nos explica uno de los pasajeros-. Al llegar a la raya cuesta 800 bs”.
Cada wayúu debe demostrar que no es un contrabandista. Abundan los
cuentos de presos en el retén de El Marite por transportar 4 litros de
aceite y 4 pollos. Mercedes González, mujer wayúu, participó en un
taller de la Defensoría del Pueblo sobre la llamada “visión crítica de
los derechos humanos”. A partir de ahí creó la Fundación Integral de los
Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Zulia
(FUNDEDHIZ), que atiende a los indígenas privados de libertad: “El Centro penitenciario de Marite tiene una capacidad para 600 personas. Ahora hay 650 mujeres y 300 hombres” nos dice. Junto al hacinamiento el retardo procesal es la constante.
Que
haya más mujeres que hombres presos por delitos de contrabando es un
reflejo de la sociedad matriarcal predominante en la etnia wayúu.
Mientras los hombres pastorean las mujeres hacen todo lo demás,
incluyendo las compras para la familia. Como consecuencia son doblemente
estigmatizadas en la ciudad: por ser mujeres y por ser indígenas. “No
podemos entrar a un supermercado en Maracaibo, porque si nos ven de
manta –vestimenta típica indígena-, ellos nos dicen “vienen a
bachaquear” y nos ponen el ojo de una vez: “estas mujeres traen de más,
estas mujeres van a llevar esto, son contrabandistas” relata Sailyn Fernández.
La deuda social
Las
alcabalas y sus colas no solamente traen incomodidad sino algunos
problemas añadidos. “El semestre pasado yo deje de estudiar, por las
colas y esas cosas. Se perdía demasiado tiempo para ir a Maracaibo”
afirma Beatriz Aguirre, la joven directora de la casa de la cultura de
Paraguaipoa. Los ambulatorios trabajan en horario restringido. Los
médicos y enfermeras logran llegar a las 10 de la mañana. Y debido al
cierre de las vías después de las 6 de la tarde, deben comenzar a
recoger sus cosas a las 3 de la tarde. Además de los servicios, la
militarización está afectando las propias tradiciones culturales
indígenas. La reunión social wayúu más importante es el velorio, que ya
no puede juntar a familiares venidos de toda la Guajira, colombiana y
venezolana, como antes: “para nosotros un velorio es sagrado, es el
atender a un familiar que viene desde lejos. Colocábamos grandes
cantidades de comida, sacrificábamos a los animales para esa persona,
porque es un ser querido que está partiendo de nuestro lado. Eso también
ha tenido que reducirse, porque no te dejan pasar una paca de harina,
no te dejan pasar una paca de arroz” explica la periodista de Fe y Alegría.
Wolfan
Fernández, del Consejo Municipal de Estudiantes Indígenas de la
Guajira, recuerda el incumplimiento de las promesas oficiales con la
zona “Mientras el Estado no genere las políticas que vayan en función
de atender las necesidades sociales, culturales y educativas del pueblo
Wayúu, vamos a seguir en lo mismo”. En una carta entregada al músico Manu Chao en su última visita al Zulia, la wayúu Libia Fernández “en
este mismo momento hay jóvenes, recién graduados de bachilleres que de
lunes a viernes se visten de estudiantes universitarios y que los fines
de semana deben ser y actuar como bachaqueros, porque sus padres y ellos
no conocen o no tienen otra fuente de entrada para costear sus gastos,
porque no todos son líderes políticos y o PSUVISTAS que reciben sueldos o
becas de alguna misión, no todos tienen amistades con ministerios o
viceministerios”.
El diálogo como camino
José David González no se cansa de reiterar que su camino es el diálogo con las autoridades: “Hemos
hecho comunicados a todas las instituciones, entregando las 9
propuestas para el buen vivir como pueblo wayuu y añú. Dentro de esas
propuestas está la de una mesa de negociación, para que el acercamiento
del Estado sea a través de ese espacio intercultural en el marco del
diálogo y el respeto. Que todas las actuaciones sean evaluadas por el
pueblo wayuu, primero, segundo por sus autoridades tradicionales. Otra
propuesta es la formación a los funcionarios policiales y militares en
materia indígena, tomando en cuenta la Ley Orgánica de los Pueblos y
Comunidades Indígenas en su artículo 9. Si continúa la falta de
respuestas y los maltratos, las organizaciones están dispuestas a ir a
Caracas a introducir un documento a la máxima instancia judicial e
intentar, a través de un amparo constitucional, que se revise, que se
anule ese distrito militar ya que atenta contra el pueblo wayuu, contra
la vida y contra los derechos humanos que establece la constitución”.